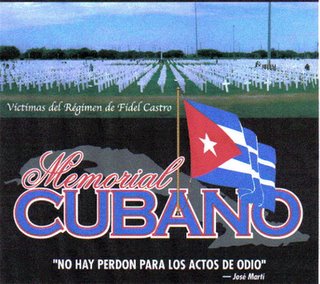La (re)vuelta del sentido común
Por Miguel Sales
31.03.2025
 Hubo una época, no muy lejana, cuando una persona que estuviera convencida de que era mujer por la mañana, hombre por la tarde y -digamos- jirafa (o jirafo) por la noche, hubiera recibido un diagnóstico de autismo o de esquizofrenia y un tratamiento psiquiátrico acorde a su condición.
Hubo una época, no muy lejana, cuando una persona que estuviera convencida de que era mujer por la mañana, hombre por la tarde y -digamos- jirafa (o jirafo) por la noche, hubiera recibido un diagnóstico de autismo o de esquizofrenia y un tratamiento psiquiátrico acorde a su condición.
Pero de pronto, hacia principios de este siglo, algunos médicos y psicólogos tuvieron la brillante idea de que la persona en cuestión solo estaba aquejada de un padecimiento nuevo, algo que denominaron “disforia de género”. Vamos, que “había nacido en el cuerpo equivocado” y que eso podía solucionarse mediante dosis masivas de hormonas y “cirugía de reasignación”. Los hombres podrían transformarse en mujeres y viceversa. Había llegado la moda de la transexualidad. Y el término moda no está usado aquí en sentido peyorativo, sino todo lo contrario, con el mayor respeto hacia la potencia gregaria del fenómeno.
Ocurrió entonces que, en vez de proporcionar a esos nuevos pacientes el tratamiento adecuado, se les aupó a la categoría de modelos de conducta, se les paseó por los platós de televisión y se les invitó a que fueran a las escuelas secundarias, para contar sus experiencias a los adolescentes que tal vez tuvieran dudas sobre su sexualidad y promocionar así la “solución” quirúrgica y hormonal.
Cualquiera que tenga dos dedos de frente se preguntará cómo hemos llegado a esta situación. Porque esta faceta de la política identitaria no es otra cosa que el aspecto más absurdo y llamativo de un conjunto de síntomas, -un síndrome- que padece nuestra civilización y que está íntimamente vinculado a ideas y creencias que aspiran a conformar una nueva metafísica, es decir, una ideología global que explique el sentido de la vida y el futuro que nos aguarda.
El naufragio del socialismo real
Como han señalado varios autores, el punto de partida de este fenómeno puede situarse hacia 1990, a medio camino entre la caída del Muro de Berlín y el hundimiento del socialismo soviético.
La mitad del imperio comunista había desaparecido bruscamente y la otra mitad emprendía una rápida evolución hacia un modelo mixto, que terminaría siendo un capitalismo de Estado más próximo a las ideas de Mussolini que a las de Mao Tsé Tung. Ni siquiera las reservas espirituales de Oriente y Occidente -Cuba y Corea del Norte- saldrían completamente indemnes de la catástrofe.
Los gurús del socialismo real, desconcertados por el cataclismo, llegaron entonces a la conclusión de que “los grandes relatos”, que habían servido para explicar el sentido de la vida humana y el lugar del individuo en la sociedad, se habían venido abajo por sus propias contradicciones. Y que al hundimiento del comunismo seguiría inexorablemente el naufragio de las sociedades liberales. En un movimiento especular, el fracaso de la democracia popular preludiaba la muerte de la democracia capitalista.
Era urgente, pues, elaborar una nueva cosmovisión que ofreciera a las masas decepcionadas por el fin del comunismo y, sobre todo, a los jóvenes que buscaban respuestas a sus inquietudes, una metafísica de amplio espectro, capaz de explicar la realidad de lo ocurrido y, sobre todo, de postular la creación de otra sociedad, mediante una praxis revolucionaria novedosa. Nada de internacionalismo proletario ni de guerrillas guevaristas. Se trataba ahora de identificar a los nuevos sujetos portadores del fuego sagrado: las minorías oprimidas -mujeres, grupos raciales no blancos, comunidades indígenas, miembros de colectivos definidos por sus preferencias sexuales (lo que la prensa llama a veces ‘el pueblo del alfabeto’ o LGTBIQ+), discapacitados y otros- que en nombre de la “justicia social” y la “interseccionalidad” iban a cambiar el mundo.
Para que las nuevas cohortes revolucionarias pudieran operar con eficacia, había que inocular en las masas la idea de que las sociedades occidentales eran un compendio sin precedentes de racismo, misoginia, opresión e injusticia. Era el orden blanco heteropatriarcal basado en el colonialismo, la explotación de los obreros y los pueblos menos desarrollados.
Era obvio que esta imagen no se correspondía con la realidad histórica, pero a los activistas de la justicia social la verdad no les preocupaba demasiado. Lo importante era movilizar a las víctimas e incorporarlas a la renovada lucha por el socialismo.
La difusión de esta versión distorsionada de la civilización occidental se logró con relativa rapidez, gracias al efecto multiplicador de las nuevas tecnologías. Internet y las redes sociales transformaron en pocos años los modos de comunicación y la capacidad de influir sobre las opiniones de los demás. Las grandes cadenas de difusión de radio, televisión y prensa plana, hicieron el resto.
La menospreciada herencia de 1968
Pero lo que comenzó en torno a 1990 tiene a su vez antecedentes claros y paradójicos. Ese esfuerzo orientado a componer una nueva versión del profetismo marxista, combinándolo con elementos que antes la ortodoxia izquierdista había desdeñado, se basó sobre todo en un conjunto heterogéneo de ideas que prosperaron en las universidades francesas entre 1950 y 1968 y que luego cayeron en desuso, si no en el más negro olvido.
En mayor o menor grado, los pensadores estelares de la época, casi todos izquierdistas o neo-marxistas, aportaron conceptos que 20 años después serían recuperados por los ideólogos estadounidenses que confeccionaron el ideario woke.
Así, de Michel Foucault tomaron la idea de que el poder, en todas sus manifestaciones, constituye el dato fundamental de la estructura política y social. En las páginas de Jacques Derrida comprendieron la necesidad de “deconstruir” o destejer la urdimbre de las relaciones humanas hasta tomar “conciencia del privilegio blanco y heterosexual” (woke) -siguiendo el ideario de Gilles Deleuze- que permite comprender la injusticia congénita del sistema patriarcal. Otros pensadores algo más antiguos, como Antonio Gramsci, ya habían subrayado la función hegemónica de la cultura y los mecanismos de control que las clases dominantes ejercen a través del sistema educativo, la religión y los medios de comunicación de masas.
Estas ideas navegaron con más o menos fortuna durante esas dos décadas pero luego se marchitaron súbitamente a finales del segundo decenio, cuando la insurrección estudiantil de mayo de 1968 demostró las limitaciones del utopismo neomarxista y muchos de los activistas radicales de entonces derivaron hacia movimientos anarquistas o terroristas como la banda alemana Baader-Meinhof, las Brigadas Rojas italianas o la Acción Directa francesa.
Por un giro irónico de la evolución del pensamiento, esas mismas ideas que habían caído en el descrédito en la academia europea, arraigaron luego en algunas universidades estadounidenses y adquirieron una segunda vida, especialmente en facultades del Este del país, donde florecieron en el marco de los estudios feministas, la teoría crítica de la raza, los cursos sobre descolonización y otros por el estilo.
El aporte ecologista
El siguiente elemento clave en la constitución de la nueva metafísica fue la ecología anticapitalista. El movimiento ambientalista existía ya desde mucho antes de 1990 y abarcaba un conjunto variopinto de tendencias y organizaciones que tenían en común la preocupación por el planeta y la preservación del medio natural.
Pero, tras la publicación del estudio del Club de Roma Los límites del crecimiento (1972) y la creación, en 1988, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) los ecologistas radicales se adhirieron en número creciente a los principios que iban a integrarse en la médula del ideario woke.
La cultura consumista occidental había destrozado los ecosistemas, causado la extinción de numerosas especies, contaminado el aire y el agua, y explotado sin escrúpulos los recursos mineros y energéticos del mundo. Y ahora, al propiciar el cambio climático de origen antropogénico, amenazaba con arrasar el planeta y acabar con la vida animal y humana. El capitalismo era un sistema depredador cuya destrucción era indispensable para salvar a la Tierra y la Humanidad.
Había que frenar o suprimir el crecimiento económico, ilegalizar los combustibles fósiles, cerrar las centrales nucleares y estigmatizar el consumo de carne, entre otras medidas urgentes para evitar la hecatombe.
Coincidiendo con el derrumbe del sistema soviético, el catastrofismo de la ecología política cobró nuevo impulso. En cada conferencia sucesiva de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aumentaba el grado de alarmismo y parecía aproximarse la fecha del apocalipsis del clima.
Desde entonces, el “cambio climático” se convertió en la nueva religión laica y los gobiernos y medios progresistas sometieron a la población de Occidente a un lavado de cerebro permanente para justificar las medidas más disparatadas, desde la protección integral de depredadores como el lobo y el oso, hasta la aplicación de políticas “verdes” que la Unión Europea tomó por banderas (erradicación de las plantas nucleares, sobreabundancia de normativas en materia de caza y pesca, hiperregulación de la actividad agrícola, etc.).
Después de todo, los ambientalistas radicales encajaban bien en la definición de “víctimas del sistema capitalista” o “aliados naturales del movimiento socialista”, según los criterios elaborados, entre otros, por los teóricos marxistas Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en su libro Hegemonía y estrategia socialista de 1987. Al igual que otras minorías oprimidas -las mujeres, los negros y mestizos, los homosexuales, los grupos indígenas- los ecologistas radicales aportarían su esfuerzo a la revolución socialista que iba a derrocar al heteropatriarcado.
La estrategia migratoria
La promulgación, en 1948, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, fue saludada de manera casi unánime en el mundo entero como un logro del derecho y un importante paso de avance de la civilización. Compendiar los derechos permitiría, entre otras cosas, establecer normativas que obligarían a los diversos agentes -Estados, gobiernos, parlamentos- a respetar las prerrogativas de cada ciudadano y garantizaría la paz y la armonía social.
El artículo 14 de la DUDH estipula que “toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar de asilo en cualquier país en caso de persecución”. Posteriormente, en 1951 este derecho se amplió a los refugiados y, algo más tarde, empezó a considerarse además como derechoabiente la figura jurídica del “migrante”. Un aspecto que se menciona menos en los documentos internacionales es que todos ellos deben respetar las leyes nacionales del país anfitrión que es, en última instancia, el que se reserva el derecho a acoger o no a quienes solicitan asilo o protección.
Los Estados Miembros de las Naciones Unidas, reunidos en Marrakch en diciembre de 2018, aprobaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Como explica el sitio web de las NN.UU., “se trata de un documento no vinculante que respeta el derecho soberano de los Estados a determinar quién entra y permanece en su territorio y demuestra el compromiso con la cooperación internacional en materia de migración”.
Es este principio del derecho soberano de la sociedad anfitriona a decidir quién entra o no en su país el que a partir de 1990 la metafísica woke se propuso erradicar. Había que borrar las fronteras y propiciar la entrada masiva de extranjeros indocumentados en las naciones más ricas y estables del planeta. Ese era un elemento decisivo en la lucha por la “justicia social” y la construcción del nuevo socialismo, contra las democracias liberales de Occidente y el heteropatriarcado capitalista.
Así, entre 1990 y 2025, el número de migrantes internacionales se duplicó, pasando de 150 a 300 millones, lo que supone aproximadamente el 4% de la población mundial. En ese periodo aumentó de manera exponencial el número de personas que emigraban rumbo a Europa o Estados Unidos, por diversos motivos. La persecución política o religiosa, la necesidad de huir de la guerra, el hambre o la represión; o la simple búsqueda de mayor seguridad y bienestar, así como de mejores oportunidades económicas, impulsaron una corriente migratoria que alcanzó sus máximos con el millón largo de refugiados de Oriente Medio que llegaron a Alemania en 2015-2016 y las “caravanas” procedentes de América Central que entraron en Estados Unidos durante el gobierno de Joe Biden.
La inflación de derechos
Como señala Douglas Murray en La masa enfurecida (2019) “lo que todas estas estrategias tienen en común es que empezaron como campañas legítimas en defensa de los derechos humanos”. Quizá fuera así, pero es evidente que luego se pasaron de rosca –“se pasaron tres pueblos”, dirían en España- y contribuyeron al descrédito en el que ha caído la doctrina humanitarista. Porque, tras la adopción de la DUDH en 1948 y la controvertida oleada de “derechos colectivos” de 1966, la atomización de los derechos en virtud de la ideología identitaria ha logrado que cada capricho o cada fantasía individual se convierta en una prerrogativa de idéntico rango. Por esa vía, se termina defendiendo el “derecho humano” al aborto y la autodeterminación de género (¿y por qué no de especie? ¿quién puede impedir que alguien se sienta leopardo u ornitorrinco, como ese asesor del gobierno de Oregón, J. D. Holt, que se “autodefine” como tortuga?) y a reconocer la identidad subjetiva como el elemento decisivo de la persona.
Pero el pegamento que permitió aglutinar estas ideas a menudo contradictorias no fue el principio de los derechos humanos sino más bien la teleología hegeliana, reinterpretada por Marx. El pensador renano “descubrió” que, a diferencia de lo que afirmaba Macbeth sobre la existencia individual, la vida social no era “un cuento / contado por un idiota, lleno de ruido y de furia”, sino un proceso racional, en el que las comunidades humanas se relevaban unas a otras en función de su modo de producción y sus fuerzas productivas. Así, el esclavismo del mundo antiguo fue sustituido por el feudalismo, éste por el capitalismo e, inexorablemente, al capitalismo sucedería el comunismo y la sociedad sin clases.
De modo que la amalgama de ideas, creencias y supersticiones procedentes de horizontes diversos -feminismo, antirracismo, derechos LGTBQI+, ecología anticapitalista, fomento de la inmigración ilegal- se fundió en una cosmovisión o metafísica que no solo comportaba una crítica feroz a la sociedad actual, sino que también prefiguraba el mundo del porvenir: una comunidad radicalmente igualitaria, compuesta por seres veganos, austeros y desinteresados, que militarían en ONG ecologistas y no tendrían que preocuparse por poseer una casa o conducir un automóvil. Como prometía el lema de la Agenda 2030, aunque no tuvieran nada, el Estado neosocialista les proporcionaría todo lo necesario para ser felices. Allí donde los marxistas-leninistas del siglo XX habían fracasado miserablemente, los ideólogos del wokismo lograrían reconciliar la justicia, las libertades, la tecnología y el bienestar económico. Como en Brave new world, la novela de Aldous Huxley de 1932, que casualmente se tradujo al español con el título de ‘Un mundo feliz’.
La vuelta del sentido común
No es preciso ser conspiranoico ni terraplanista para creer que todo este esfuerzo se orienta a la destrucción de la civilización occidental. Basta con leer los programas de agrupaciones ecologistas como la de Greta Thunberg o de partidos políticos como Podemos en España. La sociedad liberal capitalista -el mundo del heteropatriarcado, el sexismo, el racismo, la homofobia, la transfobia y la aniquilación del planeta- debe desaparecer para “avanzar hacia sociedades más libres, democráticas e igualitarias”, como proclamaba Laclau.
Frente a esta ofensiva, lo ocurrido el 4 de noviembre de 2024 en Estados Unidos marcó la (re)vuelta del sentido común. A lo largo de ese año, ya habían aparecido signos precursores en las elecciones de Francia, Alemania, los Países Bajos y algunos países escandinavos.
Esta rebelión era la consecuencia lógica de la decisión de Angela Merkel de abrir las fronteras en 2015 y permitir la entrada masiva de inmigrantes ilegales, gesto que Biden y Harris imitaron a partir de 2020. Era la insurgencia de campesinos, pescadores y transportistas ante las políticas “verdes” que pretenden salvar al planeta arruinando a sectores enteros de la sociedad y rebajando el nivel de vida de la mayoría de la población. Era la respuesta a la imposición de normas que promueven los delirios queer en las escuelas y una larga lista de medidas sociales.
Mientras tanto, la izquierda estadounidense sigue sin entender qué pasó el 4 de noviembre. Hace poco, el candidato a la vicepresidencia derrotado en los comicios, Tim Walz, insistía en que los resultados adversos de las elecciones generales se debieron a que los demócratas no habían hecho suficiente hincapié en las políticas woke, la transición ecológica y los beneficios de la inmigración ilimitada.
La reforma radical encabezada por Donald Trump y su equipo someterá la política de la diversidad, la equidad y la integración (DEI) a la prueba de la verdad. Los estadounidenses -y con ellos el resto del mundo- podrán comprobar qué grado de realidad tienen las creencias que componen la nueva metafísica progresista cuando pierden el sustento de los fondos públicos, los subsidios de los multimillonarios izquierdistas y la propaganda constante de los medios de comunicación cómplices.
Por ahora, la vuelta del sentido común parece una auténtica rebelión.
Etiquetas: aporte, Derechos Civiles, Donald Trump, ecologista, estrategia, LGTBIQ+, migratoria, naufragio, o, progresos, real, rebelión, revuelta, sentido común, socialismo, vuelta
Para seguir leyendo hacer click aqui ...
 (En la fotode izquierda a derecha: Guillermo García, Ernesto ¨Che¨Guevara, Universo Sánchez, Raúl Castro, Fidel Castro, Crescencio Pérez, ¿Ciro Redondo? y Juam Almeida Bosque)
(En la fotode izquierda a derecha: Guillermo García, Ernesto ¨Che¨Guevara, Universo Sánchez, Raúl Castro, Fidel Castro, Crescencio Pérez, ¿Ciro Redondo? y Juam Almeida Bosque) LA HABANA, Cuba.- Una de las historias más ocultas de la dictadura castrista es la participación que tuvieron numerosos bandidos en las guerrillas comandadas por Fidel y Raúl Castro, durante los años 1957 y 1958.
LA HABANA, Cuba.- Una de las historias más ocultas de la dictadura castrista es la participación que tuvieron numerosos bandidos en las guerrillas comandadas por Fidel y Raúl Castro, durante los años 1957 y 1958.




































.jpg)